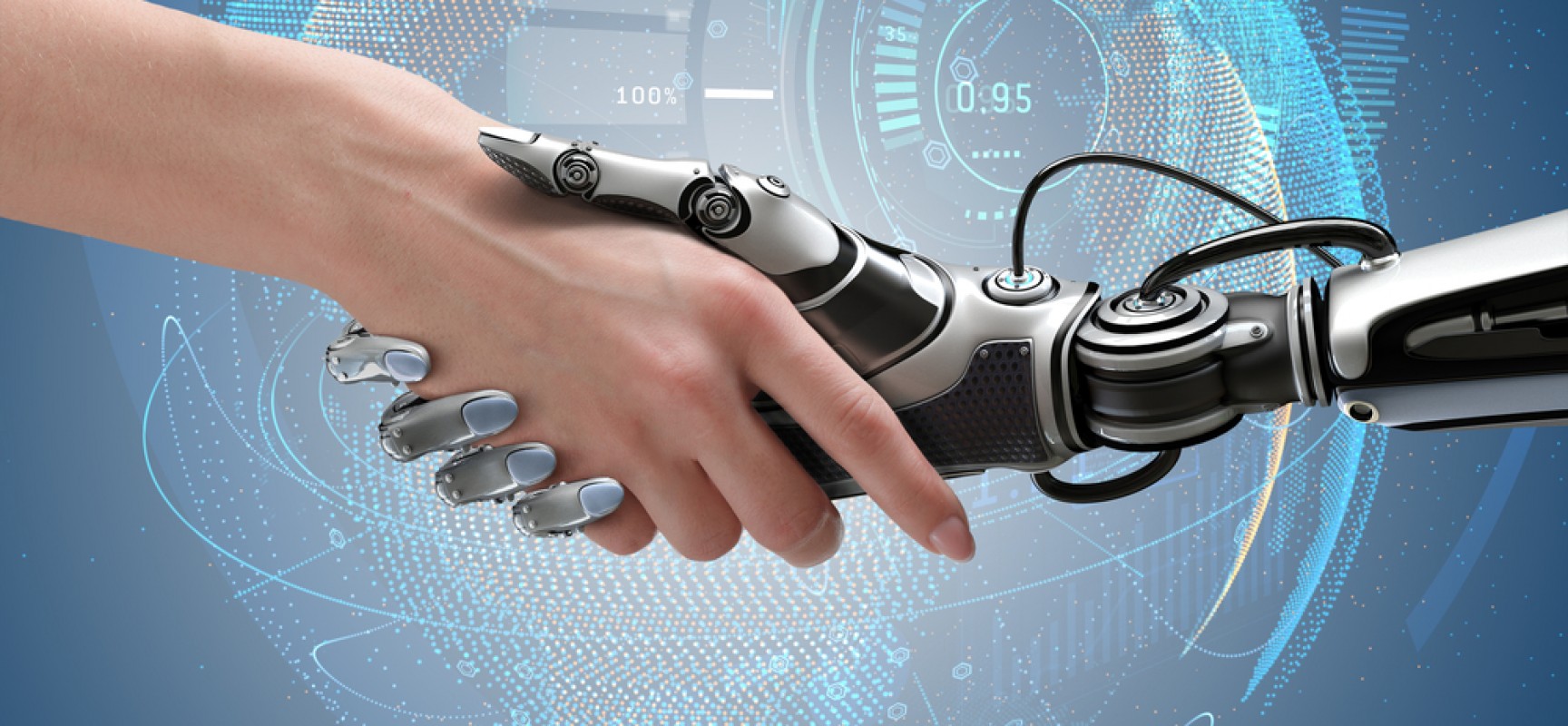Gracias a los smartphones, las experiencias y emociones que considerábamos propias de la vida interior han quedado a la vista de todos. Un nuevo mundo público ha comenzado con la revolución tecnológica pero también una manera inédita de entender el “yo”.
Gracias a los smartphones, las experiencias y emociones que considerábamos propias de la vida interior han quedado a la vista de todos. Un nuevo mundo público ha comenzado con la revolución tecnológica pero también una manera inédita de entender el “yo”.
No podemos saber si ganamos o no de este hábito de profusa comunicación.
Virginia Woolf, El cuarto de Jacob (1922)
Toda revolución tecnológica coincide con cambios en lo que significa ser humano, en el tipo de fronteras psicológicas que separan la vida interior del mundo exterior. Esos cambios en la sensibilidad y la conciencia nunca se corresponden exactamente con los cambios en la tecnología, y muchos aspectos del actual mundo digital ya se estaban formando antes de la era de la computadora personal y el smartphone. Sin embargo, la revolución digital incrementó de pronto el ritmo y la escala del cambio en la vida de casi todo el mundo. Elizabeth Eisenstein quizás exagera en el ambicioso y estimulante estudio histórico La imprenta como agente de cambio (1979) al decir que la imprenta fue la causa inicial de los grandes cambios culturales en el inicio del siglo XVI, pero su libro señaló las múltiples maneras en las que nuevos medios de comunicación pueden amplificar cambios lentos y preexistentes y convertirlos en una ola transformadora y aplastante.
En The changing nature of man (1956), el psiquiatra holandés J. H. van den Berg describía cuatro siglos de vida occidental, de Montaigne a Freud, como un largo camino hacia el interior. El significado interior del pensamiento y las acciones se convirtió progresivamente en algo relevante, mientras que otras acciones exteriores pasaron a entenderse como síntomas de neurosis internas enraizadas en la infancia distante de cada uno; un cigarro ya no es un cigarro. Medio siglo después, al inicio de la era digital a finales del siglo XX, estos cambios se revirtieron, y la vida se hizo cada vez más pública, abierta, externa, inmediata y expuesta.
La broma seria de Virginia Woolf de que “alrededor de diciembre de 1910 la naturaleza humana cambió” es cien años prematura. La naturaleza humana cambió alrededor de diciembre de 2010, cuando, al parecer, todo el mundo empezó a llevar un smartphone. Por primera vez, uno podía encontrar e incordiar a cualquiera, no solo desde una dirección fija en casa o en el trabajo, sino en cualquier sitio y a cualquier hora. Antes de esto, todo el mundo podía esperar tener al menos un momento en el día en el que podría quedarse solo, sin ser observado, sin cargas ni sometido a los roles públicos o familiares. Ese tiempo ya ha terminado.
Recientemente, varios libros profundos e inteligentes han intentado ayudar a dotar de sentido a la vida psicológica en la era digital. Algunos analizan los niveles inéditos de vigilancia a ciudadanos comunes, otros la inédita libertad de elección colectiva de esos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, para exponer sus vidas en las redes sociales; algunos exploran los estados de ánimo y emociones que se observan en las redes sociales, o celebran internet como un vasto espectáculo estético y comercial, incluso desde el asombro espiritual, o denuncian la repentina expansión y el aumento del control burocrático.
El tema explícito que estos libros tienen en común es el nuevo mundo público en el que las vidas de prácticamente todo el mundo son accesibles y expuestas. El tema menos explícito es un nuevo concepto del yo ubicuo, permeable y efímero, en el que la experiencia, los sentimientos y las emociones que solían estar en el interior de nuestro yo, en relaciones íntimas, y en objetos tangibles e invariables –lo que William James llamó “el yo material”–, ha emigrado al celular, a la “nube” digital, y a los juicios cambiantes de la masa.
…
El trino discordante y distraído del presente…
Virginia Woolf, Reviewing (1939)
Cuando el smartphone recibe mensajes, alertas y notificaciones que invitan a una respuesta instantánea –y produce ansiedad si esos mensajes no consiguen llegar– la noción del tiempo de todo el mundo cambia, y la atención que solía centrarse de manera más o menos distante en, digamos, el e-mail de mañana, se concentra en el momento presente. En El arco iris de gravedad (1973) de Thomas Pynchon, un ingeniero llamado Kurt Mondaugen enuncia una ley de la existencia humana: “La densidad personal […] es directamente proporcional al ancho de banda temporal.” El narrador explica:
El ancho de banda temporal es la amplitud de tu presente, tu ahora. Mientras más habites en el pasado y el futuro, y más amplio sea tu ancho de banda, más sólida será tu persona. Pero mientras más estrecho sea tu sentido del Ahora, más tenue serás.
El genio de la Ley de Mondaugen está en entender que los inmensurables aspectos morales de la vida se encuentran sujetos a la necesidad del mismo modo que los aspectos mensurables físicos; esa necesidad inmensurable, según la frase de Wittgenstein sobre la ética, es “una condición del mundo, como la lógica”. No puedes reducir tu compromiso con el pasado y el futuro sin reducirte a ti mismo, sin volverte más ligero.
En Pressed for time (University of Chicago Press, 2014), Judy Wajcman identifica “la aceleración de la vida en el capitalismo digital” no como algo radicalmente nuevo sino como una extensión de cambios tecnológicos previos. “La desorganización temporal” siempre ha puesto diversos tipos de presión en diferentes grupos sociales, y la cultura de la interrupción digital coloca diversos tipos de estrés en los interrumpidos (empleados, niños) y los intrusos (jefes, padres), dejando a ambos infelices, como en la idea de Hegel de la obligación mutua entre esclavo y amo.
Wajcman es más optimista con las relaciones entre iguales: los adolescentes usan los servicios de mensajería para abrir canales privados de comunicación después de conocerse en un entorno compartido de redes sociales; realizan un juicio instantáneo del perfil online de otra persona y siguen con un contacto online extendido que no se interrumpe por el trabajo o el ocio. Pero Wajcman simplifica demasiado, por ejemplo, los beneficios de usar smartphones para reprogramar una cena en el último momento, “lo que facilita una coordinación temporal”. Como predice la Ley de Mondaugen, esa misma flexibilidad reduce (en palabras de Pynchon) tanto el “ancho de banda temporal” como la “densidad personal” al debilitar los compromisos –incluso los más triviales– que tiene cada uno con el futuro.
Los ordenadores y los smartphones proporcionan a la vida diaria algunas de las cualidades de otro artefacto de la era digital: el videojuego en el que el jugador soporta ansioso un estado de vigilancia contra intrusiones impredecibles y espontáneas que deben afrontarse en el instante a riesgo de morir virtualmente. Esto tiene también sus beneficios: está demostrado que los jugadores que crecieron jugando videojuegos son más rápidos que otros para responder a un peligro repentino, más capaces para sobrevivir.
Dante, siempre nuestro contemporáneo, representa el círculo de los Neutrales, aquellos que no dedicaron sus vidas a hacer el bien ni el mal, como una masa que sigue un estandarte alrededor del círculo superior del infierno, picado por avispas y avispones. Hoy los Neutrales siguen una pantalla que sujetan frente a ellos, picados por los zumbidos de las notificaciones. En la cultura popular, el apocalipsis zombi en un futuro cercano es la fantasía catastrófica favorita en las películas de terror porque es una situación ya preconfigurada en la realidad: los muertos vivientes dando tumbos en las calles, cada uno mirando la pantalla sin ver nada.
…
Cómo puedo proceder ahora,
me decía a mí misma, sin un yo,
sin sustancia ni visión, a través
de un mundo también sin peso…
Virginia Woolf, Las olas (1931)
n términos sociales, el efecto más alarmante de la revolución digital es un estado de continua vigilancia, que soporta, con varios niveles de sumisión, todo el que usa un smartphone. Exposed (Harvard University Press, 2015), el libro rebosante de energía intelectual de Bernard Harcourt, investiga el daño que agencias de espionaje gubernamentales y empresas infligen en la privacidad, fomentado por ciudadanos que constantemente publican actualizaciones online sobre ellos mismos. “No se trata tanto de que seamos vigilados –escribe–, sino que nos estamos exponiendo a propósito, muchos de nosotros con todo nuestro amor, otros ansiosa y dubitativamente.” En lugar de la idea medieval de los dos cuerpos del rey –el poder del rey deriva del cielo y de su yo natural–, Harcourt propone los dos cuerpos del “ciudadano liberal democrático […]: el yo permanente digital, que grabamos en la nube virtual con cada clic y cada toque, y nuestros yoes análogos mortales, que en contraste parece que están desapareciendo como el color en una foto instantánea de Polaroid”. (Esto parece acertado para los sentimientos comunes, pero el autor exagera la posibilidad de una inmortalidad digital: de hecho las vastas comunidades basadas en la web, con toda su historia, han desaparecido con un clic.)
Harcourt se apoya principalmente en Vigilar y castigar (1975), de Michel Foucault, y en su propia explicación sobre la actual “sociedad expositiva”. A diferencia del panóptico decimonónico nunca construido de Jeremy Bentham –donde guardias omnipresentes y todopoderosos observan a prisioneros inconscientes y desconfiados– que analiza Foucault, en la sociedad expositiva de mensajes en Twitter y fotos en Instagram de Harcourt todo el mundo espía a todo el mundo y, con pocas excepciones, todo el mundo desea ser espiado. Aquellos cuyo único talento es la constante autoexposición se convierten en un nuevo tipo de celebridad, envidiado y despreciado a la vez. Lo peor de todo, para Harcourt, es la aceptación consciente por parte de los consumidores de formas de censura y control ejercidas primero por los gobiernos y ahora, para bien o para mal, por las empresas. La tienda de Apple, la puerta de entrada para todo el software accesible para los usuarios de iPhone, bloquea apps diseñadas específicamente para mostrar imágenes políticamente sensibles, como ataques de drones. “Apple, parece, ha adoptado el rol estatal de la censura, aunque su único motivo parecer ser el beneficio.”
Tras la aparición del libro de Harcourt, Apple y el Estado tuvieron un enfrentamiento cuando el fbi intentó forzar a la empresa a que le permitiera desencriptar el iPhone de un terrorista. Apple tiene la imagen admirable de ser una empresa que no proporciona ninguna manera de acceder a la privacidad de sus usuarios, mientras que su software está diseñado para entrometerse en la privacidad de todo el mundo con mensajes, anuncios, alertas y notificaciones, y para grabar y vender cualquier cosa que se haya hablado con el “asistente digital”, todo en nombre de la conveniencia y el beneficio. La gente informada y las élites pueden reducir esta intrusión todo lo que les permite Apple, y los más concienciados pueden apagar sus teléfonos, pero Apple confía en que todos los demás acepten pasivamente las interrupciones y el espionaje a fin de mantener en movimiento sus datos rentables.
Harcourt describe un nuevo tipo de psique que busca, a través de su yo virtual expuesto, la satisfacción de la aprobación y la notoriedad que nunca puede encontrar a plenitud. Existe para ser observada; constantemente debe crearse a sí misma actualizando su “estatus”, revelándose en los estados de Facebook y las imágenes de Instagram, mientras nuestros “yoes conscientes éticos” necesitan ser recordados –por nosotros y por otros– para poder siquiera existir. Al parecer Harcourt no espera que esos recordatorios tengan mucho efecto y concluye con desesperanza: “Son precisamente nuestros deseos y pasiones los que nos han esclavizado, nos han expuesto y nos han atrapado en este caparazón digital tan duro como el acero.”
Mientras que Exposed interpreta internet desde una perspectiva “conscientemente ética”, Magic and loss (Simon and Schuster, 2016), de Virginia Heffernan, lo interpreta estéticamente: “Internet es la gran obra maestra de la civilización humana.” Lo que más valora Heffernan es su cualidad mágica: “Convierte experiencias del mundo material que antes eran densamente físicas […] en fantásticas abstracciones sin fricciones ni peso.” Ha aprendido a preferir archivos de audio mp3 digitalizados cuyos “sonidos codificados desafiaron la realidad material de la música” y el absorbente mundo contenido en un set de realidad virtual, que “sin duda no da la sensación de ser la realidad”.
El libro de Harcourt es una desesperanzada protesta contra la dominación; el de Heffernan es una narración eufórica de la sumisión. Magic and loss entrelaza su historia con la de internet, su escapatoria de “nuestros valores de clase más sagrados”, de un mundo donde “The Atlantic y The New Yorker funcionan como los viejos guardianes, vigilando las fronteras de la alfabetización”, hacia un mundo de placer e inmediatez sin clases, donde videos subidos desde los smartphones en el lugar donde fueron grabados son el lenguaje universal y no verbal y todas las cosas “merecen ser vistas por puro gozo”.
Al principio, mientras Heffernan exploraba internet, se resistió a dejar el mundo en el que los escritores y cineastas de carne y hueso querían “contar grandes historias” sobre la vida de la gente y entrar en un mundo donde las personas se disolvían en la virtualidad: “Todavía no estaba preparada para cambiar el ideal de la historia por el ideal del sistema.” El teórico informático Nicholas Negroponte había propuesto, en Ser digital (1995), que deberíamos (en palabras de Heffernan) “aceptar nuestro estatus como bits de información más que como átomos de materia”, y ahora una máquina estaba poniendo a prueba su resistencia: “Fue la magia del iPod: me transformó y me hizo digital.” Explica su fusión con la máquina citando las palabras de Tomás de Aquino sobre “compartir una naturaleza con otro”.
En el comienzo del libro escribe que, para vivir como vivimos en la cambiante y divertida irrealidad de internet, “necesitamos […] desprendernos de nuestra antigua estética y plantearnos una nueva estética con su moralidad asociada”. Pero al final, es cada vez más consciente de lo que se perdió cuando las largas conversaciones privadas a través del teléfono con cable de cobre –donde dos voces hablaban al menos en parte sobre sus vidas interiores– dieron paso al simulacro visual de Snapchat e Instagram: selfies, no yoes. En el último capítulo, inesperadamente emocional, Heffernan vuelve a contar la historia de su vida desde una perspectiva diferente, como una aventura en búsqueda de sentido religioso a través de varias conversiones al judaísmo y regresos al episcopalismo y encuentros con autoridades académicas en clase y en Twitter.
Su párrafo final imagina el “misterioso y exasperante internet” arrojando como una lluvia de meteoros una “cantidad de gracia sublime”. Pero el efecto es meramente estético: “Funciona incluso aunque no creas en él.” En el párrafo que antecede esto va más allá de la gracia de la inmediatez estética y escribe que internet “provoca pena: la sensación profunda de que la digitalización nos ha costado algo muy profundo”, a través de la alienación de las voces y cuerpos que pueden encontrar consuelo unos en otros.
La conexión digital, concluye, “es ilusoria […]; estamos más solos que nunca”. La propia muerte, vista a través de “un medio insondable y divino que no sufre”, es “más angustiosa que nunca”. Pero estos miedos no son específicos de la era digital ni tampoco un producto de internet. Afectan a todo el mundo que ha intentado vivir en un intenso espectáculo estético –como en la sociedad expositiva de simulacro digital de Bernard Harcourt que existe para observar y ser observado– en vez de en una comunidad irritada de “yoes conscientes éticos”.
…
Es cierto que una opinión gana considerablemente en cuanto sé que alguien está convencido de ella; gana veracidad.
Novalis, “Das allgemeine Brouillon” (1798-1799)
La masa siempre ha sido el terreno donde el aislamiento se disuelve, incluso entre extraños, y la voluntad individual se mezcla con una fuerza colectiva impersonal. La distancia protectora que los seres humanos mantienen entre ellos y otros –su espacio personal– varía entre culturas y personalidades, pero desaparece completamente en una multitud donde todos están forzados a formar parte de una masa homogénea. La forma más antigua de masa, escribió Elias Canetti en Masa y poder (1960), es la de “acoso”, que se crea para matar a alguien, una masa que hoy se vanagloria haciéndose selfies mientras vitorea las fantasías asesinas de un candidato político.
En Updating to remain the same (mit Press, 2016), Wendy Hui Kyong Chun usa un vocabulario diferente al de Canetti para describir las maneras en las que la costumbre de “actualizar” nuestro perfil y buscar las actualizaciones de otra gente crean una nueva masa: “A través […] de hábitos, acciones individuales fusionan cuerpos en quimeras monstruosamente conectadas.” Internet, según Chun, es un mundo siempre en crisis, en pánico por el último virus de e-mail, en donde se busca, por ejemplo, a un escurridizo líder guerrillero ugandés simplemente viendo un video de YouTube sobre él. Las crisis crean cambios; pero la costumbre de actualizar constantemente el estado de Facebook, por usar siempre la misma sintaxis convencional, paradójicamente deja todo igual. “Ser es estar actualizado”: uno debe actualizarse para poder “demostrar su continua existencia”. De ahí el subtítulo de Chun: Habitual new media. Internet, en toda su amplitud, provoca una suerte de impotencia personal que puede aliviarse uniéndose a una masa, hasta que la masa se reestructura a sí misma, como hace siempre, para después unirse de nuevo. Como le dice la Reina Roja a Alicia: “hace falta correr todo cuando una pueda para permanecer en el mismo sitio”.
De una manera similar a la de Judy Wajcman, aunque con menos lucidez, Chun describe un mundo online (de nuevo con frases de Pynchon) con una banda ancha de tiempo muy delgada y una densidad personal muy ligera. Escribe con inteligencia sobre la fantasía persistente de los “amigos” online, una fantasía en la que una comunidad deseada se fusiona por fuerza de la costumbre en una masa virtual, centrándose en un “tú despiadadamente directo y en cambio vacío, singular y en cambio plural”.
En Mood and mobility (mit Press, 2016), Richard Coyne retrata con una prosa elegante un mundo conectado de un modo más personal, receptivo y con mayores matices que las quimeras que analiza Chun con el lenguaje de moda de la sociología. Coyne es consciente de las mismas verdades incómodas en las que insiste Chun: máquinas que cambian la más profunda experiencia de vida; “el espacio está lleno de dispositivos y tecnologías que realmente influyen en nuestros estados de ánimo”, proveyendo de “entretenimiento que altera el carácter” y puede “incitar a la gente a actuar, protestar o revolucionarse” –o provoca un “vértigo existencial […] o la adaptación”.
Chun explora una variedad de causas que demuestran que internet depende más de la costumbre que de la innovación. Una causa, más allá de las mencionadas en estos libros, está en las investigaciones sobre la diferencia entre leer en una pantalla y leer en papel. Como todos los intentos de cuantificar la experiencia personal, los estudios publicados en este campo muestran resultados cuestionables e inconsistentes, pero al menos un estudio sugiere plausiblemente que cuando lees en papel es más probable que sigas el hilo narrativo o el argumento, mientras que cuando lees en una pantalla es más probable que escanees en búsqueda de palabras clave. Esta es una variante de la distinción que hace Virginia Heffernan entre el antiguo ideal de la “historia” y el nuevo ideal del “sistema”.
Leer buscando palabras clave –aunque dudo que las investigaciones puedan decir algo definitivo al respecto– quizá tiene el efecto de confirmar en el lector las asociaciones que esas palabras clave ya tienen. Un lector que ve en la pantalla las palabras “inmigración” o “aborto” puede generar emociones fuertes sobre ellas, pero no puede conocer las ideas potencialmente diferentes de otra persona como cuando alguien lee un argumento sobre las mismas palabras en papel.
Las implicaciones de esto en la vida política reciente –la furia que atrae, por ejemplo, el Twitter de Donald Trump– no pasan inadvertidas. La rabia se alimenta a sí misma para producir una rabia mayor; las opiniones polarizadas se intensifican; votantes individuales se fusionan en masas que acosan; enemistades virtuales se convierten en físicas.
En The filter bubble (Penguin, 2011), Eli Pariser culpaba de este efecto de estrechamiento a las tecnologías usadas por Google, Amazon, Apple y otros para alimentar los resultados de búsqueda, o sugerencias de libros y música que “quizá te interesen”, que encajan y confirman información que buscaste previamente, y también lo que buscaron otras personas asociadas contigo mediante algoritmos. Los usuarios de izquierdas o derechas son empujados por links en la pantalla hacia libros y sitios que concuerdan con las opiniones que ya tienen. El argumento de Pariser, aunque controvertido, parece esencialmente incuestionable, y un efecto de estrechamiento similar podría producirse no solo gracias a las maquinaciones corporativas sino también debido a los nuevos hábitos de lectura online.
El mundo digital pone a disposición de todo el mundo cantidades inimaginables de información, mientras transfiere a la red y a la masa lo que antes eran aspectos de conocimiento y juicio personales. Este cambio se produjo antes de la era digital; un ejemplo trivial pero significativo es el declive de las guías de restaurantes de un solo autor –escritas por una persona con ciertas preferencias concretas– y su sustitución por guías basadas en la opinión de la gente, impresas u online, de las que son pioneros los esposos Zagat. Wikipedia se basa en el “consenso” para elegir su contenido, en vez de recurrir a un consejo directivo de editores supuestamente expertos, como lo hace, por ejemplo, la Enciclopedia Columbia. Los constantes tiras y aflojas en las correcciones de Wikipedia funcionan para las matemáticas y la ciencia, pero menos para historia y literatura, donde el consenso a veces no está bien informado. Dudosas historias románticas o heroicas sobre grandes figuras como W. B. Yeats o Ernest Hemingway no pueden descartarse porque el consenso favorece mitos familiares.
El “internet de las cosas”, ahora en crecimiento, proporciona a una persona con un smartphone el control remoto de la calefacción de su casa a cientos de kilómetros de distancia. El efecto psicológico, para todo el mundo que conozco y usa esos dispositivos, reproduce el estrés que sienten los jefes que no siempre pueden pedir obediencia a sus subordinados: mayor control sobre cosas lo suficientemente lejanas como para ser tocadas produce mayor ansiedad sobre cosas que, de todas formas, están demasiado lejos como para preocuparse por ellas. Quizá Philip Howard tenga razón en su predicción, en Pax technica (Yale University Press, 2015), de que las redes de los nuevos dispositivos, alimentando de información sobre todo a bases de datos centralizadas, “traerán una especie de estabilidad a la política global, que revelará un pacto entre las grandes empresas tecnológicas y el gobierno, e introducirá un nuevo orden mundial”. Él prevé que los ganadores de ese nuevo orden serán aquellos que “puedan demostrar verdades a través del big data obtenido del internet de las cosas y diseminar esas verdades en las redes sociales”, y los perdedores serán aquellos “cuyas mentiras serán expuestas por el big data”.
Pero esta visión necesita de una fe utópica en el juicio racional y autónomo de todos aquellos cuyas vidas se ven moldeadas por empresas y gobiernos, y por las “quimeras monstruosamente conectadas” que las unen. Estas predicciones olvidan los propósitos morales de los gobiernos y las empresas tecnológicas y la panacea en el final del libro (“Haz una cosa al mes para mejorar tu destreza digital”) es de poca ayuda cuando lo que importan son los valores.
…
Yo canto al cuerpo eléctrico…
Walt Whitman, Hojas de hierba (1855)
Todo el mundo crece en un clima de expectativa erótica e imaginación moldeadas por su cultura. Internet transformó ese clima radicalmente, de modo que los que pasaron la pubertad antes, digamos, de los noventa daban por hechas unas expectativas eróticas diferentes a quienes pasaron la pubertad después. Un clima en el que la imaginación sexual de la gente joven era privada y secreta dio paso a un clima en el que todo el mundo creció con imágenes disponibles de mujeres voluntariamente degradadas y descartables, porno duro y blando exponiendo cuerpos con texturas y formas improbables.
Cada cultura tiene sus propias distorsiones de la sexualidad, y las distorsiones de la era digital son el extremo opuesto (en la frase de J. H. van den Berg en The changing nature of man) de “la locura sexual del siglo XIX”. Muchos hombres de la clase media victoriana tuvieron relaciones sexuales atormentadas e insatisfactorias con mujeres de clase media porque los hombres asociaban la sexualidad a las clases inferiores e idealizaban a la mujer “pura” de su propia clase. Las mujeres victorianas de clase media, parece, se desmayaban cuando sus deseos sexuales ordinarios entraban en un conflicto intolerable con una cultura que había impuesto en ellas la convicción de que esos deseos eran degradantes.
Hoy en día, hombres jóvenes afirman tener relaciones atormentadas e insatisfactorias con mujeres totalmente distintas a las mujeres de las vívidas imágenes con las que crecieron. Gente de mediana edad se queja de que las mujeres jóvenes poseen una fragilidad emocional desconocida hace treinta años; pero esto olvida las presiones psicológicas de un nuevo clima erótico en el que los deseos sexuales comunes se convierten de nuevo en un conflicto interno, como en el siglo XIX, con una cultura que los considera degradantes. El supuesto efecto “empoderador” que tienen los videoclips sugerentemente eróticos de Miley Cyrus o Beyoncé es, para muchos espectadores que no son celebridades, algo tan alejado de la realidad como los programas de “autoestima” de la generación anterior. La psique no se ha hecho más frágil; en su lugar, las presiones que sufre son en muchos aspectos más efectivas y prominentes que lo que habían sido durante más de un siglo.
Como cualquier otro aspecto del mundo digital, el nuevo clima sexual tiene sus ventajas y sus desventajas. Hoy casi nadie es humillado por variedades del deseo que antes podrían haberlo aislado. El mismo mundo público que ofrece una comunidad compartida para todo tipo de odio especializado también, por primera vez, ofrece una comunidad compartida y solidaria para cada variedad del amor. Como en las redes sociales y la mensajería online, un reciente reino abierto y público abre nuevas avenidas para la intimidad.
Mientras, el cuerpo está aprendiendo a encontrar nuevas extensiones de sí mismo. Apple, Samsung y otros anticipan grandes beneficios en sistemas que usan sensores en los smartwatchs o pulseras que graban datos fisiológicos de quien las emplea para uso corporativo. Hay software que puede decirnos si dormimos bien anoche, complementando tu sentido subjetivo de ti mismo con medidas objetivas y comprobadas, y sutilmente subcontratando tus sentidos corporales diarios de una manera diferente a, por ejemplo, un análisis de sangre anual. Nadie ha ofrecido una explicación clara de los efectos de estas actividades.
…
Esta alma, o vida en nuestro interior […], está siempre diciendo justo lo contrario de lo que otra gente dice.
Virginia Woolf, El lector común (1925)
Cada cambio tecnológico que parece amenazar la integridad del yo también ofrece nuevas maneras de fortalecerlo. Platón avisó sobre el acto de escribir –como Johannes Trithemius en el siglo XV sobre la imprenta– y dijo que iba a desplazar la memoria y el conocimiento desde el alma interior hacia simples marcas exteriores. Pero las palabras preservadas gracias a la escritura y la imprenta revelaron profundidades psicológicas que antes parecían inaccesibles, crearon nuevos entendimientos sobre la vida moral e intelectual, y abrieron nuevas libertades de elección humana. Dos siglos después de Gutenberg, Rembrandt dibujó a una mujer mayor leyendo, con la cara iluminada por la luz que brillaba desde la Biblia que tenía en las manos. Si sustituyes el libro por una pantalla, esa imagen simbólica es ahora literalmente exacta. Pero en el siglo XXI, como en el XVII en el que vivió Rembrandt, la iluminación que recibimos depende de las palabras que elegimos leer y de las maneras en las que elegimos leerlas. ~
Por: Edward Mendelson
http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/en-las-profundidades-la-era-digital
__________________________
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en The New York Review of Books